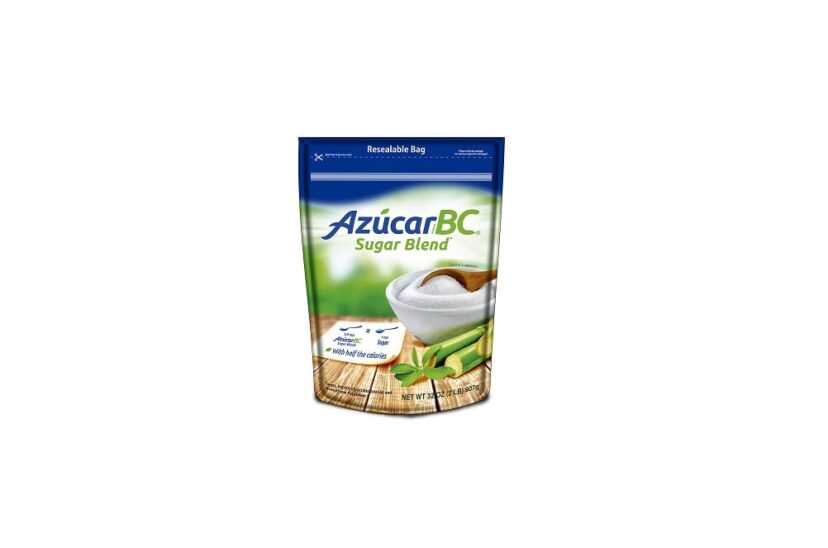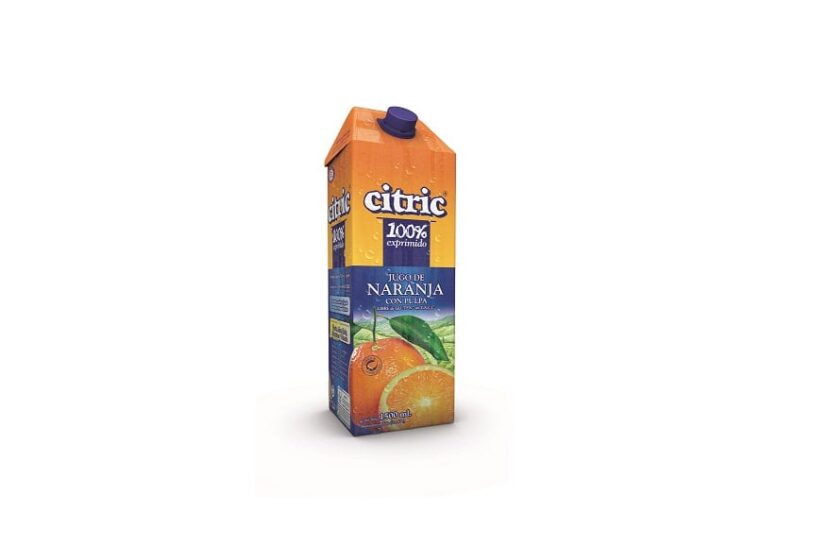En la XV edición del CYTAL, diversos especialistas abordaron los principales retos relacionados con la ciencia de los alimentos.Se llevó a cabo la XV edición del Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CYTAL), organizado por la Asociación Argentina de Tecnólogos de los Alimentos (AATA), en el que prestigiosos especialistas nacionales e internacionales abordaron los principales desafíos actuales relacionados con la ciencia de la alimentación.
Según Alex Eapen, bioquímico y farmacéutico de la Universidad de Iowa, con un posgrado en investigación oncológica de la Clínica Mayo (EE.UU.), en materia de alimentación hay dos mitos que hay que erradicar. Que si un producto tiene un nombre que suena muy químico o no se puede pronunciar es malo para la salud; y que sólo porque algo sea natural es sano, resaltó el especialista, con más de 14 años de experiencia en la evaluación de la seguridad de alimentos y medicamentos, durante el evento realizado en el Palais Rouge de la Ciudad de Buenos Aires.
Eapen se encargó, precisamente, de aclarar las cuestiones relacionadas con los mitos y la seguridad de los edulcorantes no calóricos. Es que si bien el aspartamo, la sucralosa o la sacarina representan una genuina herramienta para controlar la ingesta diaria de calorías, y hay numerosa evidencia científica que respalda su consumo, su seguridad continúa siendo cuestionada. Hubo un tiempo en el que los mensajes eran ofrecidos por gente con conocimiento científico o especializado, pero hoy, con las redes sociales, se postean cosas en Internet basadas en creencias o sentimientos personales, que no tienen sustento científico. Este es un fenómeno que ha sido descripto como la muerte del conocimiento, señaló. Yo soy toxicólogo añadió y mi trabajo es asegurar que los alimentos sean seguros. A veces es difícil lograr que le llegue ese mensaje a la gente que no tiene formación científica. Pero es fundamental.
Para despejar miedos infundados, el experto explicó el concepto de ingesta diaria admisible (IDA). Se calcula en base a los niveles de exposición a cada endulzante intensivo. Tomamos el nivel de ingesta que está justo por debajo del que causa un efecto en los ratones y se divide a ese número por 10, para tener en cuenta la diferencia de lo que es un estudio en animales de uno en humanos; al resultado se le aplica otro factor de 10 para tomar en cuenta las diferencias genéticas entre las personas. O sea, que la IDA sugerida para un edulcorante intensivo es muchísimo más chica -100 veces menos- que el valor más alto tolerado en animales. Susana Socolovsky, Vicepresidente de AATA, agregó que La IDA se calcula por kilo de peso corporal por día. De modo que la IDA da cuenta de la cantidad que un humano puede consumir todos los días de su vida a lo largo de toda su vida sin tener riesgos para la salud. La IDA para un niño de 10 kilos es ese IDA multiplicado por 10 kilos y para un adulto de 70 kilos es ese número por 70, aclaró.
Con los desafíos que tenemos en materia de una población que crece hoy somos 7 mil millones y en 2050 habrá un 30% más de habitantes en el planeta necesitamos producir más y más alimentos, y eso no se puede lograr sin tecnología, sin innovación, sin el rol importantísimo de la industria, señaló el bioquímico argentino Luis Fernández, miembro del Institute of Food Technologists (IFT). Tenemos la necesidad de producir alimentos seguros, a alta escala y a un costo accesible para todos. En la actualidad está de moda lo orgánico, pero la realidad es que eso no es sostenible. Además, no es cierta la ecuación orgánico igual a seguro. El alimento procesado no orgánico es tan seguro y más sostenible que el alimento orgánico, enfatizó.
Socolovsky coincidió: La única manera de aumentar la producción es mejorar la productividad del campo para dar de comer a los 2 mil millones más de habitantes que vamos a tener en los próximos 35 años. Para aumentar la productividad del campo hay que, necesariamente, recurrir a la tecnología. La experta añadió: A menos que aumentemos la producción en las tierras fértiles que tenemos y echemos mano a las innovaciones tecnológicas, no se va a poder dar de comer a todos. La curva de crecimiento de población es exponencial y hemos llegado al cruce en el que empezó a bajar la producción de alimentos per cápita, alertó.
Fernández resaltó, además, que desde la industria se tiene la oportunidad de ofrecer a los consumidores alimentos cada vez mejores, que permitan una dieta más saludable. En ese sentido, estamos trabajando en tres puntos muy importantes, porque nadie va a sacrificar el sabor en pos de menos calorías o más fibras. La industria tiene que asegurar la provisión de alimentos con la misma aceptación sensorial y menos calorías, refirió.
Por su parte, Guillermo Hough, director del Área de Análisis Sensorial y Aceptabilidad de Alimentos en el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, habló sobre los determinantes sociales que se ponen en juego al momento de alimentarnos. Las expectativas del consumidor, su sensorialidad, su conducta, el precio de los productos, la conveniencia en determinadas situaciones e, incluso, la altura del mes, son algunas de las cuestiones que inciden a la hora de elegir qué comer, puntualizó Hough. Y concluyó: Hay una profusión de recomendaciones sobre lo que debemos comer, o lo que es mejor o peor. Pero lo importante es tener en cuenta la aceptabilidad de un alimento y ésta consiste en aceptar un alimento para transformarlo en algo que forme parte de nuestra dieta habitual. La dieta habitual es la dieta cultural y lo que tenemos que lograr es que la gente siga con su dieta cultural, comiendo una gran variedad de alimentos dentro de lo que pueda acceder.
Fuente: Asociación Argentina de Tecnólogos de los Alimentos (AATA).