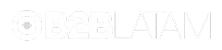Fortalecimiento de la marca país: el sello “Hecho en México” como escudo frente a las restricciones arancelarias de Estados Unidos
El relanzado sello Hecho en México certifica origen y valor regional, reduciendo riesgos logísticos y financieros ante las tarifas de Trump

Redacción THE FOOD TECH
Equipo editorial de contenidos
Última actualización:

Newsletter
Lo último